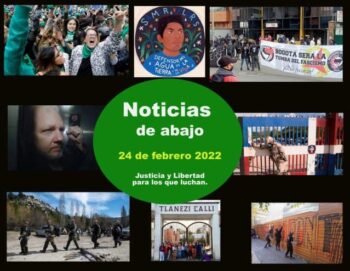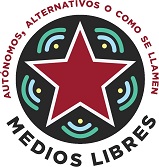
(Español) Honduras se declara libre de minería a cielo abierto
Por Ñaní Pïnto | Avispa Midia
El gobierno de la presidenta hondureña Xiomara Castro declaró, lunes (28), todo el territorio de Honduras libre de minería a cielo abierto.
Se cancelan la aprobación de permisos de explotación extractivista y se “procederá a la revisión, suspensión y cancelación de las licencias ambientales, permisos y concesiones”, expresó en un comunicado el gobierno a través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas.
Se cancelan los permisos, según el comunicado, “por ser lesivos en contra el Estado de Honduras, atentan contra los recursos naturales, la salud pública y limitan el acceso al agua como derecho humano”,
El gobierno dispuso, además, que las áreas naturales de alto valor ecológico serán intervenidas de “forma inmediata”, para asegurar “su conservación y beneficios comunes para el pueblo”.
La Ley General de Minería de 2013 señala que las áreas protegidas son zonas de exclusión de derechos mineros; sin embargo, hay 42 concesiones aprobadas y solicitadas en esos espacios.
En Honduras hay al menos 217 concesiones aprobadas para explotación minera, que abarcan un área de 131.515 hectáreas, según el Foro Social de la Deuda Externa.
En Centroamérica, El Salvador fue el primer país en prohibir la minería metálica en 2018, mientras que Costa Rica ya había prohibido la minería a cielo abierto en 2010.
(Español) Media docena de heridos y muertos deja el paro armado del ELN en Colombia
Por Ñani | Avispa Midia
Departamento de Nariño, Colombia, 22 de febrero, el miedo inundó las calles. Los negocios comenzaron a cerrar y la dinámica del comercio fue reduciéndose durante el día. Todo giró en torno a un comunicado del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que inicialmente circuló en grupos de WhatsApp y Facebook, y que anunciaba que el día 23 comenzaría un “Paro Armado” a las 6 de la mañana.
El comunicado del ELN estaba dirigido a Iván Duque Márquez, actual presidente de este país, en el cual se establecía que la población solo podría movilizarse “por razones humanitarias relacionadas con actividades funerarias o emergencias hospitalarias”.
Daniela Rodríguez*, de esta comunidad, cuenta que, a pesar de que en el comunicado de esta organización armada decía que comenzaba a las 6 de la mañana del día 23 y que terminaba el día 26 a la misma hora, toda la gente comenzó a refugiarse en sus hogares un día antes. “Porque hemos sido municipios que hemos vivido muy de cerca la guerra. Esta situación nos trae recuerdos muy desagradables”.
Daniela comenta para Avispa Midia que desde el día 22 comenzaron a parecer banderas y panfletos del ELN en las principales vías de comunicación. “Ya para el día 23, en la mañana, se registraron los primeros casos de quemas de vehículos. En la noche se dio el primer hostigamiento armado en uno de los municipios de nuestra región por más de 25 minutos”.