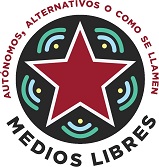Perú: amnistía para violaciones de derechos humanos; búsqueda de desaparecidos continúa
Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedía Prado
Fotos por Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep)
El Congreso del Perú aprobó una norma que anula las sentencias y los procesos contra agentes estatales por delitos cometidos en el período de guerra insurgente-contrainsurgente, entre los años 1980 y 2000. Mientras tanto, se siguen encontrando restos de desaparecidos en bases militares.
La Ley de Amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comités de autodefensa y funcionarios del Estado fue decretada, el 11 de junio, con el apoyo de los partidos políticos conservadores y de ultraderecha, vinculados a las instituciones armadas y partícipes del terrorismo de Estado.
El dictamen elimina la responsabilidad penal de miembros de las fuerzas del orden por violaciones a los derechos humanos. Entre estas, masacres de comunidades campesinas e indígenas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones de menores de edad, sindicalistas, militantes de izquierda, autoridades políticas y estudiantes universitarios.
“Se concede amnistía de carácter humanitario a los adultos mayores de 80 años miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y a los que hayan sido integrantes de los Comités de Autodefensa, que cuenten con sentencia firme o en trámite, con pena privativa de libertad efectiva o suspendida, por delitos derivados u originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo, siempre que no hayan sido condenados por delitos de terrorismo ni corrupción de funcionarios”, establece la ley.
Con esta norma podrían quedar sin efecto 156 sentencias y cerrarse más de 600 procesos en curso.

El período de violencia extrema en el Perú, iniciado con la lucha armada declarada por Sendero Luminoso en la región Ayacucho, en 1980, y replicada por el Estado con la guerra contrasubversiva, causó 69.000 muertes, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la mayoría de población quechuahablante de la sierra, víctima de ambas partes. En la guerra interna también actuó, por otro lado, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Esta es otra maniobra legislativa por la impunidad de autoridades y agentes del Estado que participaron en el conflicto. En agosto de 2024, el Congreso promulgó la Ley sobre crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, que declara inaplicables estos tipos penales, convenientemente, en casos anteriores a la entrada en vigor del Estatuto de Roma, en 2002, y de la Convención sobre imprescriptibilidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad, en 2003.
Un país sobre fosas clandestinas
Al día siguiente de que el Parlamento decidiera la amnistía de los represores, el 12 de junio, el Equipo Forense Especializado encontró en la provincia de Huamanga (Ayacucho) restos correspondientes a dos víctimas desaparecidas en el cuartel Los Cabitos, un símbolo del terror militar.
Entre 1983 y 1992, más de 500 personas fueron asesinadas en esta base y enterradas en fosas clandestinas. Se estima en 20.000 el total de desaparecidos durante las dos décadas de violencia política.
“No se puede conceder amnistía a quienes cargan con la responsabilidad de masacres cometidas en bases militares y en comunidades tales como Cayara, Putis, Accomarca, Chungui, Cuchullaca, Totos, etc., donde las principales víctimas fueron niños, mujeres y ancianos. Muchas madres están falleciendo sin alcanzar justicia, después de haber luchado por más de 40 años en la búsqueda de verdad y no de impunidad”, expresó la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep).

El 25 de junio, en la Catedral de Ayacucho se entregaron a familiares de desaparecidos restos humanos y elementos asociados de 13 personas que fueron recuperados en distintas zonas del país.
Régimen en contra de leyes internacionales
La ley de amnistía proviene de sectores políticos que rechazan la jurisprudencia internacional sobre violaciones a los derechos humanos, los que ejecutaron el golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022, en alianza con la oligarquía económica, el Ejército y la Policía.
La norma viola compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano, establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“El Estado peruano vuelve a contravenir sus obligaciones internacionales. El avance de esta ley representa un nuevo y grave acto de desacato, consolidando un marco normativo orientado a perpetuar la impunidad por los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno en Perú, vulnerando el derecho a la justicia y la reparación de miles de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales y masacres”, advirtió la Federación Internacional de Derechos Humanos.
Con respecto a la aplicación de la ley, especialistas explicaron que no será para todos los casos, pues cada uno tiene que ser revisado y considerado por el juez que dictó la sentencia. Como precedente, los magistrados peruanos se están negando a aplicar el dictamen sobre crímenes de lesa humanidad.

En Sudamérica hay dos casos emblemáticos de amnistías en favor de las dictaduras militares que cometieron crímenes de lesa humanidad entre las décadas del sesenta y el ochenta. En Brasil las garantías de no juzgar a los represores fueron aprobadas bajo el mismo gobierno de facto, mientras que en Uruguay se decretó en los primeros años de democracia. El Parlamento uruguayo intentó revertir la impunidad con una ley aprobada en 2011 y que dos años después fue declarada inconstitucional.
Por otro lado, en Argentina los procesos a las fuerzas armadas abiertos en 1983 causaron sublevaciones militares. En 1987 se excluyó a quienes tuvieron grados subordinados al de coronel. Los indultos otorgados entre 1989 y 1990 fueron anulados en 2003.
El del Perú fue un escenario particular, con una organización armada que confrontó abierta y contundentemente al Estado, obteniendo control territorial y político en zonas del país. Este fue un detonante de la violencia estatal extremada, empleada por la dictadura cívica-militar de Alberto Fujimori (1990-2000), además, con el propósito de destruir a la oposición política, capturar los poderes del Estado y ocupar el gobierno por largo plazo.
Tras el retorno a la democracia, los sectores que respaldaron el proyecto autoritario y el propio fujimorismo, hoy con mayoría de representantes en el Congreso, consiguieron recuperar el control de instituciones públicas.
La narrativa y métodos de la dictadura continúan vigentes en el Perú, con un régimen Legislativo-Ejecutivo que apeló recientemente al enemigo terrorista para autorizar y blindar la represión extrema que asesinó a 50 personas en manifestaciones por la destitución de Pedro Castillo, criminalizar a organizaciones políticas y encarcelar a activistas. A la vez que intentan eximir de responsabilidad a las instituciones armadas.