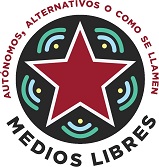
EZLN | EN SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO VENEZOLANO. PERSONAS, GRUPOS, COLECTIVOS, ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS DE MÉXICO Y EL MUNDO. Lista actualizada al 13 de enero a las 0700, hora de México
Deutsch Übersetzung (Alemán)
Traduction en Français (Francés)
Ελληνική μετάφραση (Griego)
English Translation (Inglés)
EN SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO VENEZOLANO
En las primeras horas del 03 de enero de 2026, las tropas de Estados Unidos de América (EUA) invadieron territorio venezolano, bombardearon distintos puntos de ese país y secuestraron al presidente de esa nación y a su esposa. Estados Unidos pretende, así, apoderarse de todo un territorio, como reinicio de las guerras de conquista del Gran Capital.
Frente a estos hechos, compartimos nuestra palabra:
1.- Hay un país agresor, los EUA, y un pueblo agredido, Venezuela.
2.- El sistema no respeta ni sus propias leyes internacionales y sus pretextos para agredir son cada vez más ridículos y ocultan la verdadera razón: la ganancia.
3.- Por encima de gobiernos y de fobias y filias, apoyamos al pueblo de Venezuela y nos solidarizamos en la medida de nuestras posibilidades.
Para sumar tu firma: apoyo.venezuela.2026@gmail.com
Firman
Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Organizaciones – México
12 Pueblos Originarios de Tecámac – Tecámac, estado de México, México
Academicxs con Palestina contra el genocidio – México
Acción Palestina Chiapas
Acción por palestina Morelos
Artivistas Social Club – Red de artistas y trabajadorxs del arte organizadxs.
Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíimbal, Península de Yucatán
Asamblea Libertaria Autoorganizada Paliacate Zapatista, Grecia
Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio -México
Asociación de Exploración Científica y Recreativa Brújula Roja
Asociación para la Educación Popular en América Latina | México
Barro Rojo Arte Escénico
Batallones Femeninos
Bordados de Memoria.
Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer
Brigada Comunista Angela David-LCM – CDMX.
Brigada Ricardo Flores Magon
Brigadas Emiliano Zapata de México (BEZ-MÉX)
Café cultural infinito
Café y Galería La Resistencia, Ciudad de México
Café Zapata Vive
Caracteresnoexistentes
Casa Obrera Baja California
Casa Obrera del Bajío, Guanajuato.
Cátedra Carlos Montemayor
Centro Cultural Autónomo “iik’naj”. Yucatán
Centro Cultural Autónomo “iik’naj”. Yucatán
Centro Cultural Makarenko
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolome de las Casas
Centro de Investigaciones Sociales, Sindicales y Laborales, A.C.
Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C
Clínica de Heridas y Casa del Centro
Colectiva Amo Ximayahue
Colectiva Las Desobedientes
Colectivo «Héroes de Acteal», Celaya, Gto., México
Colectivo «Lo de menos»
Colectivo Aequus.- Promoción y Defensa de Derechos Humanos
Colectivo Agroecológico Tierra de Volcanes Agrocultural
Colectivo Callejero
Colectivo Centro de Análisis Multidisciplinario -UNAM
Colectivo Chinampas – Ciudad de México
Colectivo Criptopozol+ DDHH, México
Colectivo Cuaderno Común
Colectivo Cultura Errante
Colectivo de (ar)terrorismo Guerrilla Bang Bang,
Colectivo de apoyo al CNI-CIG y EZLN, Llegó la hora de los pueblos.
Colectivo de Grupos de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México (CG-ABCM) y las
Colectivo de Profesorxs en la Sexta
Colectivo de Reflexión en la Acción – Rumbo Proletario
Colectivo de Trabajo Cafetos
Colectivo del profesorado de Derecho y Derechos Humanos de la licenciatura en Derecho de la UACM CDMX.
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos AC. (CEPAZDH), San Cristóbal, Chiapas.
Colectivo el Capitán Ahuizote (CCH-Sur)-CDMX
Colectivo El Desborde Tango, CDMX
Colectivo Empalabrando, Querétaro.
Colectivo Gavilanas
Colectivo Independiente Sueño de Compas (Rodolfo Olivares, Martín Reynoso, Adrián, Escobar Mateos, Ernesto Dzul Can y Diana Pimentel Rosales) – CDMX y Estado de México
Colectivo José Revueltas – Cd Juárez
Colectivo La Caleta
Colectivo la Ceiba
Colectivo la Otra Justicia
Colectivo Luciérnagas que Siembran
Colectivo Mientras tanto
Colectivo Mujeres Siglo XXI
Colectivo Mujeres Tierra, Mexicali, BC
Colectivo Mujeres y Maíz y a Luz del Carmen Silva.
Colectivo Panadero La Grieta
Colectivo por Ayotzinapa y todos los desaparecidos
Colectivo Radio Zapatista
Colectivo Tenamaxtle, San Luis Potosí
Colectivo tierra en movimiento por la resistencia.
Colectivo Utopía de Morelia
Colectivo zapatista Puente a la Esperanza
Comida no bombas, Querétaro
Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán
Comité Autónomo de Agua Potable – San Pablo Tecalco, México.
Comité de Acción y Lucha Comunitaria
Comité de Enlace Latinoamericano y Caribeño (CELC)
Comité de Padres y Madres de Ayotzinapa. ¡Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos!
Comité en defensa del bosque El Nixticuil
Comunidad Circular, Ensenada B.C.
Comunidad de Reflexión Filosofía en Chiapas
Comunidad de Tlanezi Calli en Resistencia
Comunidad de Xochitlanezi
Comunidad de Xochitlanezi del Común
Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX
Comunidad Potosina por Palestina
Concejo indígena de gobierno Santiago Mexquititlán – Amealco Querétaro
Congreso Nacional Indígena
Consejo Regional Totonaco
Cooperativa ríos de Nueva
Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia
Coordinadora de Colonias de Ecatepec – México
Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura-CPOOEM.
DESMI, A.C.
Ediciones del Espejo Somos
El Grupo de Litigantes para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos (Grupo de Litigantes -PRODEDH) – Chiapas, México
El Tekpatl periódico crítico y de combate, Puebla/México
Espacio Amoxtli, ciudad de México.
Espacio de Lucha contra el Olvido y la Represión.
Espacio mujeres y la sexta Jovel
EzcuelitaGDL
Felpudas Teatro (Diana Pimentel Rosales, Vianey Hernández Villada, Cecilia Irais Reza Mata) – CDMX, México
Frente Comunicacional Antifascista
Frente de trabajadores de la Salud y Seguridad Social
Frente del Pueblo Resistencia Organizada
Frente juvenil en defensa de Tepoztlán, Morelos
Geo-grafías Comunitarias, región cholulteca, México
Grupo de Trabajo No Estamos Todxs
Guerrerxs Sin Fronteras
Ikebana
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario
Juventud Comunista de México – México.
Kolectivo “la Bestia Grafika”
La flor de la palabra
La Otra Calle
La Sexta Hidalgo
Laboratorio Popular de Medios Libres
Los y las hijas del Maíz Pinto. Tlaxcala, México.
Los Zurdos Teatro
M.I.A.U.
Maderas del Pueblo del Sureste A.C
MAKA Colectiva de estudios psicosociales, feministas y de género – ciudad de México
Mexicali Resiste
Mexicanos Unidos
Micelias
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) con base en Michoacán, territorio P’urhépecha.
Mujeres y la Sexta
Nodo de Derechos Humanos (NODHO) – México
Norte a 2
Núcleo de Solicitantes de Vivienda, Movimiento Sin Techo y Campamento “Camarada Celestino”.
Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S) – Coyuca de Benítez, Guerrero
Organización La Casita y Vecinos de Hersilia por la Salud, el ambiente y la agroecología.
Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente
Organizaciones de México
Otra danza es posible
Partido de los Comunistas
Periódico la Flor in xochitl in cuicatl, Puebla/México
Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta, Sur de Veracruz, Mexico
Proyectos Videoastas Indigenas de la Frontera Sur (PVIFS)
Pueblos Unidos de la Región Cholultecas y de los Volcanes, Puebla/México
Radio Zapatista Sudcaliforniana
Raíces en Resistencia – México
Rebelión Científica México
Red Aborta Libre Chiapas
Red de Apoyo Iztapalapa Sexta
Red de feminismos descoloniales
Red de Movimientos Feministas de Guanajuato
Red de mujeres del oriente del estado de México
Red de Rebeldía y Resistencia-San Luis Potosí
Red de Resistencia y Rebeldía Abya Yala Rompe el Cerco
Red de Resistencia y Rebeldía de Guanajuato
Red de Resistencia y Rebeldía Jo’
Red de Resistencia y Rebeldía Nuevo León
Red de Resistencias y Rebeldías AJMAQ.
Red Por la Justicia Reproductiva en Chiapas
Red Universitaria Anticapitalista
Resistencias Enlazando Dignidad-Movimiento y Corazón Zapatista
Resistrenzas-Puebla.
Resonancias Radio
ReVelArte – Improvisando la liberación, México
Revista La Gota
Revuelta de las Semillas
Sabotaje Media – México
Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina
Sociedad Civil Articular la sociedad AC.
Tango disidente, libre y alegre, CDMX.
Tejiendo Organización Revolucionaria (TOR) – México.
Unión Popular Apizaquense Democrática e Independiente (UPADI), Apizaco, Tlaxcala, México.
Unitierra KAXUNIK (Jonotla), Sierra Norte
Unitierra Puebla
UPREZ Benito Juárez
Vecinos del cerro de Tecalco – Chiconauhtla.
Vendaval, cooperativa panadera y algo más, CDMX
Wirikuta Balompie
Organizaciones internacionales
Αntama Collective – Grecia
Assemblea de Solidaritat amb Mèxic, País Valencià
Associazione Jambo, Italia
Batec Zapatista Barcelona
BUKO (Coordinación Federal de Internacionalismo) de Alemania
Cafe Libertad Kollektiv, Alemania
Cafè Rebeldía-Infoespai, Barcelona
CafeZ, Liège, Bélgica
Cal Cases, Catalunya
Caracol Extremadura, estado español
Centro de Documentación sobre Zapatismo. CEDOZ. Estado Español
Centro Social Okupado Anarkista L’Horta (València, Estado Español)
Chiapas Education Project, Canada
Citizens Summons
Col.lectiu per la Sororitat de Albal, Valencia, España
Colectivo Armadillo Suomi, Finlandia.
Colectivo Calendario Zapatista (Grecia)
Colectivo Caracoleras de Olba, Teruel, estado español.
Colectivo corazón del tiempo en Puelmapu (Argentina)
Colectivo Estamos Aqui- Guatemala
Colectivo gata-gata. Alemania
Colectivo Solidaridad sin fronteras de Nikitotegwak-Sherbrooke, Québec, Canada
Colectivo Terra Insumisa Alcamo
Colectivo Zapatista de Lugano, Suiza
Comité Chapaiev. Revista política. Galicia.
Comité de Solidaridad con América Latina de Asturias de Asturias (COSAL)
Estado español
Comité de Solidaridad de Viena Austria
Comité de Solidariedade con América Latina da Coruña. Galicia
Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte (CSPCL) – Francia
CONAICOP – Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular.
Confederación General del Trabajo CGT del estado español
Cooperativa Com.e.s. di Commercio Equosolidale
Coordinadora Anti Represión Región de Murcia
Coordinadora Anti Represión Región de Murcia
Cristianos por el Socialismo (CfS)
Csa intifada – Empoli Italia
Flor de la Palabra, colectivo de traducción francófona de la Sexta
Frankfurt International, Alemania
Friedensplattform Steiermark = Plataforma de Paz Estiria, Austria
Galiza por Palestina. Galicia.
Grupo de Chiapas del Comité Noruego de Solidaridad con América Latina (LAG Noruega)
Grupo de investigación en Arte y Política.
Grupo de teatro del oprimido «activistas»
Gruppe B.A.S.T.A., Münster, Alemania
Intersindical Solidària
Juventud Palestina en el Estado español, Al-Yudur
Kaffeekollektiv Aroma Zapatista / cooperativa colectiva de café Aroma Zapatista, Hamburgo, Alemania
La otra casa Rosario.
Laboratorio Sociale Largo Tappia Lanciano (CH) – Abruzzo – Italia
Lumaltik Herriak, País Vasco
Mexicogruppen IF (Dinamarca)
Mujeres y Disidencias de la Sexta en la Otra Europa y Abya Yala, RRR (Otra Europa y Abya Yala)
München International
Museo de Formas Imposibles, Finlandia
Mut Vitz 31 de Toulouse (Francia)
Nodo Solidale (Italia/México)
Oficina de información Nicaragua en Wuppertal, Alemania
Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia e.V.
Pallasos en Rebeldía, Galícia
Plataforma Canarias por Palestina. La Palma, Islas Canarias. España
Proyecto Libertario Flores Magon de Milan (Italia)
Pueblos en Camino, Abya Yala
Quinoa asbl, Bruselas, Bélgica.
Radio Plaza de La Dignidad
Red de Autonomías Colectivas, Finlandia
Red de solidaridad con Chiapas de Rosario
Red Sexta Grietas del Norte – en el llamado Estados Unidos-
Red Sicilia Sud Globale
Red YA-BASTA-NETZ (Alemania)
Sare Antifaxista 2005 ★ 2026 Euskal Herriko Antifaxista Taldea
Schools for Chiapas/Escuelas para Chiapas – EEUU/Chiapas
Tatawelo – Italia
txiapasEKIN – Pais Vasco/Euskal Herria
Vocesenlucha – Comunicación Popular (España)
Ya Basta! Êdî Bese – Noreste Italia
Yretiemble! Colectivo de apoyo al Zapatismo y el CNI desde Madrid – Madrid, Estado Español
Personas – México
Abenamar López, Chiapas, México
Abraham Rodriguez Quintanilla
Abril Esquivel – México
Abril Téllez Flores
Adalberto Montiel Román
Adalid Valencia
Adolfo Olea Franco
Adrián Bejerano, Cdmx.
Adrián López Angulo, Puebla.
Adriana Casasola Rojas. Ciudad de México
Adriana López González
Agustín Solano López, Guerrero-México
Áimée Cervantes Escobar. Mazatlan.
Alaíde R. Martínez Hdz
Alberto Betancourt Posada
Alberto C. Velázquez Solís
Alberto Colin Huizar, antropólogo
Alberto Coria, Adherente a la Sexta.
Alberto Gonzalo Dueñas López
Alberto Moctezuma Martínez
Alberto Nicolás López Méndez, Chiapas
Alberto Tadeo Guzman
Alberto Tenorio Jiménez
Alberto Vallejo Reyna
Alejandra Gordillo Arias CDMX
Alejandra Guillén González
Alejandra Hernández – México
Alejandra Jiménez González, Querétaro
Alejandra Ramírez Ángeles.
Alejandra Rosas Rivera
Alejandra Sosa López
Alejandrina Rodríguez, Mexico
Alejandro Bonada Chavarría
Alejandro Karin Pedraza Ramos -FFyL-UNAM/CDMX
Alejandro Mira, Querétaro
Alejandro Reyes Arias
Alejandro Rodríguez Andrade, Colima, México
Alexis Daniel Rosim Millán – México
Alicia Beatríz Cruz Camarena
Aline González Balcázar
Alma Alvarado Hernández
Alma Idalia Kullick Lackner, Monterrey, Nuevo León, Mexico.
Alma Julieta Granados Garduño, Querétaro
Alma Leticia Borrego. Rosario, Sinaloa.
Alma Rosa Moya Alvarado- Querétaro
Ana Laura Ríos Morón
Ana Laura Ríos Morón. Mazatlan.
Ana Luisa Juan Mendoza
Ana P. Torres González, Caracol del Sur
Ana Patricia García García
Ana Silvia Larios
Ana Valadez Ortega
Anayatzin Temores Alcántara
Anderson Avila
Andrés Galindo Solís, San Luis Potosí, México.
Andrés Mejía
Anelí Villa Avendaño, CELA-CIALC, UNAM
Ángeles Gama
Angélica Aurora Avila Olazcoaga – ciudad de México
Angélica Ayala Galván
Angélica Rico Montoya
Antonio Flores González. Querétaro.
Antonio Múgica Puebla México
Antonio Valencia Olascoaga
Antulio Fernández
Araceli Gutiérrez Huitzil
Arcadio Madera Sarmiento. Mazatlán.
Arcelia Enríquez Rincón
Argelia Guerrero
Argelia Rentería
Ariel García
Armando Soto Baeza
Artemisa Edith García Cerecedo
Arturo Anguiano – México
Arturo Espinosa Guerrero
Arturo Guerrero
Aurora Betancourt
Aurora Betancourt R.
Aurora Vidal
Bárbara Pohlenz, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Bárbara Zamora – México
Beatriz E. Rosales de la Cruz – CDMX, México
Belzaín Mejía Iturriaga, Mérida
Benjamín Becerra Absalón
Benjamín Becerra Padilla
Berenice Mejía Iturriaga Psicoanalista/ UNAM
Bertha Navarro – Ciudad de México
Betsy Rodríguez Reynoso
Blanca de Lira Macías
Blanca Estrella Ruiz – Estado de México
Blanca Lilia Narváez Ribera
Bonifacia Hernández Flores
Brenda Nava Galindo
Brian Michel Jiménez Luna (Foro permanente contra la precarización docente)
Bruno Emilio Rodríguez García – Ciudad de México.
C. Rodrigo Cortés Mora
Camilo Raxa Camacho Jurado
Carlos Alberto Ríos Gordillo
Carlos Andrade – Ciudad de México
Carlos Andrés Aguirre Álvarez Ciudad de México
Carlos Antonio Aguirre Rojas, México.
Carlos Calvo Espinoza
Carlos Figueroa ibarra
Carlos Hernández Babún, León, Guanajuato
Carlos Macías Esparza – México
Carlos Miguel López Sierra, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Carlos Reveles Delijorge
Carlos Salvador Zahuantitla
Carlos Tornel, México.
Carmen Alinn Bravo Castillo
Carolina Concepción González González. Profesora-investigadora. La Paz, B.C.S. , México.
Carolina Coppel – Mazatlán, Sinaloa
Carolina Díaz Iñigo, Antropóloga
Catalina Rodríguez Lazcano, México
Catherine DeWeese Parkinson, México
Cayo Vicente
Cecilia Delgado Briseño
Cecilia Granados Salgado, CDMX
Cecilia Vargas
Celestino Ñonthe Ramos. Mazatlan
César Alejandro Ponce Pérez
César Felipe Rojas López
César Godínez Meneses – Ciudad Nezahualcóyotl, Edomex. México
Christopher César Llamas Burgueño.Rossrio, Sinaloa
Citlali M. Marino Uribe
Claudia Bustillos Lugo
Claudia Carlos Pinedo
Claudia Ledesma Hernández CDMX
Claudia Yanet Figueroa Sánchez
Compañero Mariano
Concepción Suárez Aguilar. Chiapas, México.
Consuelo Patricia Martínez Lozano – San Luis Potosí
Cosme Zamudio
Crismar García
Cristina Amor Faya
Cruz Antonio González Astorga
Cuauhtémoc Saucedo Santoyo, «TeMoK», Escritor, cdmx
Cynthia Astudillo Ventura
Daniel Bezares Rodas – Ocozocoautla, Chiapas.
Daniel Ochoa Vázquez
Darby Jesús Espinoza de la Peña. Mazatlan.
David Barrios Rodríguez, Ciudad de México
David Jiménez, Puebla
David Lozano Tovar
David Villarreal Zavala. Mazatlan.
Deni Valo
Diana Itzu Luna, Chiapas. México
Diana Loeza Limón
Diana Manrique García, México.
Diana Pimentel Rosales – CDMX, México
Diego Gonzalo Ibarra Rodríguez
Diego Osorno
Diego Xiuhcoatl Robles Ramírez – Villa de Álvarez, Colima
Dionisio Morales Pavón
Doh Nato Kzy
Dorotea Díaz Castelao
Dr. Gilberto López y Rivas, México
Dr. José Luis Herrera Peralta – Sección 22 CNTE-SNTE
Dr. León Enrique Avila, Profesor, Defensor de los humedales de montaña
Dra. Alicia Castellanos Guerrero, México
Dra. Ma. Andrea Trejo Márquez-UNAM-México
Dra. Patricia E González-Zuniga
Dra. Rosalva Aída Hernández Castillo, México
Edith Victorino
Edith Yolanda Gutiérrez Vázquez
Eduardo De la Rosa
Eduardo Mejía Ramírez
Elena Katzestein Ferrer
Elga Matilde Mejia Aguilar.
Elías Iván García Ríos
Elievf León Arizmendi
Elis Ramírez Castañeda
Elvira Aquino Camacho
Ema Villanueva
Emely Arroyo – Baja California, México
Emilia Cristina González Machado
Emilia Raggi Lucio-México
Emilia Torres, Puebla
Emiliano Carvajal González, Ciudad de México
Enrique González Ruiz
Enrique Iturriaga Sierra Arquitecto, Cdmx
Enrique Viramontes Cabrera
Epifanía Pérez Vázquez
Eric Daniel Lazo Ceron
Ernesto Flores Escareño, Adherente a la Sexta Declaración.
Ernesto I. Santillan Anguiano
Ernesto Menchaca Arredondo
Ernesto Ruiz Cruz
Ernesto Valtierra Galvan, Ciudad de México
Esmeralda Alonso Guevara
Esperanza Martínez Hernández – México.
Estefanía Ávalos Palacios
Esther Pérez Aboytes
Eugenia Díaz – México
Ezequiel Maldonado López
Fabián Vidal – San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Fabio Ceballos
Fabiola Ceballos Loya Cd. Juarez
Fabiola Osnaya Alquicira
Fabricio Alvarado Cajeme
Felipe Diaz Huerta
Felipe I Echenique March
Felipe Palomino Ortíz
Felipe Varela Cervantes
Félix Ismael Sánchez Flores
Fermín Carreño Meléndez
Fernanda Navarro – Ciudad de México
Fernando Bedolla
Fernando García
Fernando Ríos Hernández, Querétaro
Fernando Santillán González, Ciudad de México
Fernando Thirión Romero,
Fiorella Fenoglio Limón
Francesca Noe
Francisca Urias Hermosillo – Cd. de Mexico
Francisco Adair Antonio Dávila – CDMX, México
Francisco Barrrios “El Mastuerzo “
Francisco Coronel Guerrero
Francisco de Parres
Francisco Humberto Peregrina
Francisco Javier Guerrero Anaya
Francisco Javier Maldonado Sacco
Francisco Noe Romero Rosario
Francisco Pérez Hernández – México
Frida Guerrera
Fructuoso Matías García
Gabriel Cruz, Chiapas
Gabriel H. Salazar
Gabriela Salazar
Gabriela Serralde Díaz – México
Gabriela Zúñiga García
Genomelin López Velázquez – Calakmul, Campeche, México
Gerardo Daniel Pineda Castillo
Gerardo M. Carrera
Gerardo Vázquez Figueroa, Querétaro
Gibran D. Trujillo
Gilberto Piñeda Bañuelos (profesor), La Paz, B.C.Sur.
Gloria Iris de la Peña López. Mazatlan.
Gpe. Sandra de la Garza Vargas – Monterrey Nuevo León , México
Grace Zamora
Graciela García
Graciela Guadalupe Pérez
Griselda Domínguez Lerio, Tuzamapan, Coatepec, Veracruz, México.
Griselda Terrón Nava – Ciudad de México
Guadalupe Esmeralda Valdez Reyes
Guillermo Peimbert, Cuernavaca, Morelos
Gustavo Corral Guillé
Gustavo Garcia Rojas, UANL, Monterrey
Haidé Rodríguez Ramirez
Héctor Abraham Borrego Duran. Mazatlan.
Héctor Alexis Castro Bastidas
Héctor de Jesús Aguilar Farías.
Héctor Efrén Hernández Zavala.
Héctor Garduño Mena
Héctor Ortiz Elizondo, Caracol del Sur
Heriberto Paredes / periodista independiente
Heriberto Rodríguez
Humberta García Escamilla
Ilich David Escobar Corona. Mazatlan.
Indira Benites Navarrete-Docente-Tlaquepaque Jalisco
Inés de la Crass, Tijuana, Baja California, México
Inti Barrios
Iñigo Maurino López Antonio
Isabel Sanginés Franco
Itzel Becerra Absalón, México
Iván de Jesús Rodríguez Muñoz, EdoMex
J. Luca de la Mora Ruiz – Guadalajara, México
Jaime Cota Aguilar
Jaime López Cesati
Jaime Renán Ramírez Zavala. Mazatlan
Janeh Leyva Domínguez
Javier A. Lozano Tovar
Javier Elorriaga
Javier Elvira Moreno, San Luis Potosí, México
Javier G. Parada, Eremita, México
Javier Maisterrena Zubirán
Jennifer Zoe Borrego Duran. Mazatlan, Sinaloa.
Jerónimo Aurelio Díaz Marielle, Ciudad de México
Jessica Alonso Flores
Jesús Alberto Hernández. Periodista, urbanista y cineasta
Jesús Antonio Rubio Sandoval. Guasave, Sinaloa.
Jesús David Bollás Calderón, Querétaro
Jesús Espinoza Mendez. Mazatlán.
Jesús G. Camacho
Jesús Rangel Ontiveros.
Jesús Salvador Gonzáles García
Joali Margarita Hernández Valencia
Johnatan Guerrero
Jorge Alfonso Ortiz Parada
Jorge Alonso Ibarra Sosa. Mazatlan.
Jorge Alonso Sánchez, México
Jorge Ángel Sosa Márquez
Jorge G. Balleza
Jorge Gabriel García Salyano, médico comunitario, Chiapas, México
Jorge Luis López López, abogado defensor de derechos humanos
Jorge Regalado, Guadalajara, Jalisco, México
José Abraham Monroy Carapia
José Antonio Rodríguez
José Manuel Pimentel Rodríguez
José Manuel Pimentel Rodríguez – CDMX, México
José Manuel Valenzuela Arce. Tijuana, B.C.
Josefina Iturriaga Sierra, Cdmx
Josefina Torres Aguilera S.L.P. México
Josué Menchaca López
Juan Carlos Capanegra
Juan Carlos Cota Ortiz
Juan Diego Perales Franco
Juan Javier Reta Némiga
Juan José Cruz Cervantes
Juan Luis Segura Cortés
Juan Varela Cervantes
Juan Villoro, México
Juana Romero Castañeda. Mazatlan
Julia Adanari González Monroy – Colima, México
Juliana Merçon
Julieta García – Edomex.
Julio César Borja Cruz, Querétaro
Julio César Ramírez. Torreón, Coahuila, México
Kar Helena, Cd. México
Karen Elizabeth Zúñiga Fernández / CDMX, México
Karla Barrios Rodríguez – ciudad de México
Karla P. Amozurrutia Nava (FFyL-UNAM)
Karla Quintana
Kathia Núñez Patiño, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Keey Torres Orenda
Kyzza Terrazas, México
Laura Bensasson – Cuernavaca, Morelos, México
Laura Carlsen, México
Laura Gisela García Domínguez, CDMX
Laura Isabel Alcázar Gómez
Laura Rocha
Laura Rodríguez, CDMX
Laura Ulloa
Laura Vázquez Reyna, Monterrey, Nuevo León
Lenin Andrés Fonseca García
León Fierro Resendiz
Leonardo Cardona García
Leticia Madera Rentería
Lev Jardón Borbolla
Lilia García Torres, Ciudad de México.
Liliana del Rayo Farfán Rodríguez – México
Liliana López Zamora UNAM/UNRC
Lizet Delgado Calderón
Lluvia Cervantes Contreras – Querétaro, Mx
Lola Díaz-González García
Lorena Juan Mendoza
Lorena Martínez Tristán
Lucas Alvarez Olvera.
Luciana Kaplan, Documentalista – Ciudad de México
Lucio Espinosa García
Lucrecia Gutiérrez Maupomé
Luis Alberto González Arenas, Organización: RIP.mx, Adherente a la Sexta
Luis Carlos Andrade Espino – México
Luis de Tavira
Luis Hernández Navarro, México
Luis Javier Valverde Arteaga
Luis Lozano A.
Luis Omar Facio Sánchez, Querétaro
Luis Pablo Padilla Velasco
Luis Yolkin Villarreal Castañeda
Luisa Fernanda Martínez Peredo
Luisa Riley
Luiz Miguel Mendonça Gonçalves – Brasileiro residente en México
Luz Fernanda Álvarez Trejo
Ma. Cristina Peralta Casillas
Ma. de la Paz Espino, Valle de Bravo Edo. de México
Ma. Rosalva Garcia Ulloa. Mazatlán, Sinaloa.
Mafer Tangerine
Magdalena Gómez – México
Manco
Manuel Fernández Guzmán, Guerrero, México
Marcela Blum, CDMX
Marcela Pérez Escobedo, CDMX
Marcos Bucio Pacheco
Margarita Hernández Martínez
Margarita Muñoz, México
María Alicia Dorantes Camacho, Cuernavaca, Morelos, México.
María Aragón – México
Maria Betzabe García Galindo. Mazatlan.
María del Carme Cano
María del Carmen Briceño Fuentes
María del Carmen Martínez, Colectivo Utopía. Morelia, Michoacán, México
María del Carmen Valadez Pérez
María del Carmen Velázquez Cuadras. Mazatlán
María del Socorro Capetillo Pérez
María Elena Saavedra Romero
María Estela Barco
María Eugenia Guilliem Partida
María Eugenía Sánchez Díaz de Rivera, México
María González de Castilla Gómez
María Gracia Castillo Ramírez
María Isabel Pérez Enriquez
María Lourdes Gutiérrez
María Maldonado Villavicencio
María Teresa Ascencio Cedillo, Puebla, Pue.
Mariana Gómez
Mariana Itzel Espinosa Valencia – Mexico
Mariana López de la Vega
Mario Alcaraz. Morelia
Mario Bladimir Monroy Gómez
Mario Ramírez M., México
Mario Valdés Adalid
Marlene Mar Santamaría, Poza Rica, Ver.
Marta Alicia Pérez Sánchez
Martha Elena Aguiar Barrera – Guadalajara
Martín Barrios
Martin Ignacio Borrego
Martín López Trejo
Martín Méndez Bustamante CDMX
Marvin Lorena Arriaga Córdova, Chiapas
Mateo Crossa Niell
Mateo Francisco De La Peña Granados, CDMX
Mauricio García Johnson
Mauricio González González, Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio (CORASON), Ciudad de México.
Mayra Sánchez
Mayvelin Flores Villagómez
Melina Plata Sueños
Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, México
Miguel Darío Hidalgo Castro UPN Tuxtepec, Oaxaca
Miguel Gómez Beltrán
Miguel Pérez Guillén – San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Miguel Rodríguez Velázquez
Mireya Mendoza López
Mirna Yazmín Estrella Vega
Mirtha Rivas
Mitzi Flores
Moisés Emiliano Valtierra Bustillos
Mónica Rodríguez Dávila, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Monse Hevia Arias
Montserrat Balcorta Sobrino (Ciudad de México)
Mtra. AlejandraVargas de la Cruz
Mtra. Graciela González Phillips, investigadora jubilada de la UACM
Mtro. Gilberto Zuniga L
Mujer libre Colima
Mujer Libre Colima
Nancy Estrada
Nantik Meche. Comunicación popular feminista. Chiapas, México.
Narciso Barrera Bassols
Natalia Beristain – México
Neftalí Calixto Gutiérrez
Neftalí Miranda Pineda
Nélida Estefanía Noriega Calvillo, San Francisco Tlaltenco, Ciudad de México.
Néstor Chavarría Rodríguez
Nicandro Rodríguez Martínez
Nicte-Ha Dzib Soto (CdMx)
Nidia Guadalupe Sosa Delgado
Noemí Marín
Norma Angélica Parra Hernández – México
Nuria Araiza Fernández
Odette Castelao Frías
Odette García Castelao
Olga Alejandra Sabido Ramos
Olga Patricia Calderas Osorio
Omar Jair Pineda Juárez
Omar Sealtiel López Canett – Antropologo
Oralba Castillo Nájera – Cuernavaca, Morelos, México.
Orlando García Silva
Oscar Andrés Jiménez González, Querétaro
Oscar Cerda Gómez
Oscar Cerda Gómez
Oscar David Martínez Marcial.
Oscar G. Balleza
Pablo Ángel Lugo Martínez
Pablo Eugenio Giles Ritter
Paloma Cervantes Lara
Paloma Zapata Lillo.
Patricia Westendarp, México
Paulino Alvarado Pizaña
Pavel Cruz
Pedro Delmar Rubisel Palacios Trejo, Querétaro
Pedro Zamora
Perla Margarita Meza Inostroza
Peter Rosset, Chiapas
Porfirio Martínez González
Rafael Espinosa Morales, Ciudad de México.
Ramón Costa Ayube, Xochimilco, México
Ramón Ernesto Jara Guzmán. Mazatlan.
Ramses De la rosa-CDMX, México.Tania Paulina Viña Frías
Raquel Vargas
Raúl Delgado Wise, México
Raúl Romero
Ricardo Bermeo Padilla
Ricardo Guerrero Aguilar
Ricardo Montaño, Juventud comunista de México – Baja California
Ricardo Paz Escobar
Ricardo Zepeda Terrazas. Obregón, Sonora.
Rita Tirado Lopez. Mazatlan
Roberto Ibarra Jiménez – León, Guanajuato, México
Roberto Quiroz González – cafetería la nezia, Gustavo A Madero, CDMX
Roberto Ramírez Pérez
Rocio Barrón Ríos, Querétaro
Rocío Berenice Jiménez González.
Rodolfo Ambriz Vilchis
Rodolfo Girón, México.
Rodrigo García Leija – CDMX
Rodrigo Rubén Hernández González
Román Teja y Rocha
Rosa Evelia Montaño Centeno
Rosa María Absalón Montes
Rosa Paulina Reséndiz Flores
Rosario Patricia Rodríguez Rodríguez
Rubén Macías – México
Salvador Díaz Sánchez
Salvador Fong Fierro
Samanta Sánchez, Tlalnepantla Edo de Mex
Samuel Figueroa Gutiérrez
Sandra Gayou Soto
Sara Ángelus – Tepoztlán, Morelos México
Sara Bravo
Sashenka Fierro Resendiz
Sebastián Alejandro Bahena Alegría- México
Selene Reza García – Guadalupe Nuevo León.
Serafin Aponte, bailarín y coreógrafo – México
Sergio Araht Ortiz Rosales GDL, México.
Sergio Rodrigo Lomelí Gamboa
Sergio Rodríguez Lascano
Shekoufeh Mohammadi, México
Shirley Alejandra Thomas Hickie
Silva Juárez Aguilar
Silvia Resendiz Flores
Silvia Rocio López Sanabia. Rosario, Sinaloa
Siria Garibay Marrón
Sofía D. la Cueva
Stefanie Weiss CDMX
Steven Spears, Querétaro
Susana Iturriaga Sierra, Cdmx
Tamara Ortiz Avila, Michoacán. México
Tania Jimena Hernández Crespo
Tania Mitzi Gallaga Hernández
Tatiana Fiordelisio Coll
Teresa Calderón Manríquez
Teresa Cervantes
Tirzo Rosa
Tisu Cervantes
Titze Malambé
Tonatiuh Hernandez Correa (CDMX)
Tonatiuh Ramírez Rocha
Tryno Maldonado
Uriel Rosales Murillo
Ursula Pruneda, CDMX
Valentina Leduc – Ciudad de México
Valentina Victoria, México
Vanessa García Blanca / Torreón, Coahuila
Vera Camacho Valdez. San Cristobal, Chiapas.
Verónica López Delgado
Vibani Baruni Jiménez
Vico/Illes Balears
Víctor Gutiérrez Torres
Víctor Manuel Cabrera Morelos
Víctor Manuel Escobar Pineda
Víctor Manuel Romo Arteaga
Víctor Manuel Salomón Soto
Victoria Giles Mercado, del Estado de México.
Violeta Cortés Hernández
Violeta Medina
Violeta Sandoval Chapa
Vladimir Praxedes Villamil Martínez
Vladimir Viramontes Cabrera
William Guerrero Gálvez
William Jiménez Hernández.
Xenia Hernández – Secretaria de relaciones del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM. (SITTAUNAM)
Xoán Gabeiras Vérez
Xochiquetzali Espinosa Vázquez. Doctor Arroyo, Nuevo León, México.
Xochitl Georgina Franco Delgado, Ciudad de México
Xóchitl Hernández – México
Xochitl Leyva Solano, Chiapas-Mexico
Yael Espinosa García
Yasser Arafat Roberto Ibarra Velázquez
Yatli Hernández – Méx
Yaxcanek Nashinya Solano Salgado, CDMX
Yeicatl Colín – Guanajuato. Méx.
Yesica Mendoza
Yolanda Abrajan – cafetería la nezia, Gustavo A Madero, CDMX
Yolanda Cecilia Villalva
Yolanda Nime
Yuriria Pantoja Millán – México
Zvezda Ninel Castillo Romero, Periodista, Puebla
Personas – Internacionales
A. D. Minardou – Grecia
Abatzis Tassos. Grecia
Adela Estupiñan Hernández. Islas Canarias. España
Adrián Almazán Gómez – País Vasco
Alessandra Cangemi, giornalista, Milano
Aline Pailler, journaliste, ex députée européenne – France
Ana Fuentes U. / Chile
Ana Paula Morel (professora Brasil)
Andrea Cegna (Periodista freelance) – 20ZLN – Italia
Andres Walter, Alemania
Anelys Pérez Rodríguez -Cuba
Ángel Sánchez Martínez
Ángela Gippini Pose, presidenta de Galiza por Palestina
Antonio Escalante Ruiz (antimilitarista, Euskal Herria)
Antonio Versari, Roma
Arturo Arce, Chicago, Estados Unidos
Byron Mauricio Acosta – Kauka, Colombia
Carlos Pineda – Colombia
Carole Radureau, blog Cocomagnanville, Francia
Cecilia Salguero, Argentina de Red «Abya Yala rompe el cerco»
Chara Tzouma – Grecia
Christine Hoedl, Austria
Christy Petropoulou, Grecia
Claudia Mora Suiza
Clementina Pace
Cosima Minardi, Roma
Cybèle David, Francia
Dan Fischer, Estados Unidos
Daniela Dal Lago
Darian Abu-Maya Zubia, Nuevo Mexico, EUA
Derly Constanza Cuetia Dagua Kauka, Colombia
Diego Scaravaglione – Argentina
Edo Schmidt, Muenster, Alemania
Eleftherio Gogos, Grecia.
Εlli Spania, Grecia
Emmanuel E Rozental-Klinger Kauka, Colombia
Estefanía Ciro Rodríguez, Centro de Pensamiento AlaOrillaDelRío
Evgenia Michalopoulou, Grecia
Felip Cuenca
Flavio Felice Maria Ferri – Barcelona (Catalunya)
Francesc Rota Font, Catalunya
Francy Elena Molina Arboleda. Educadora popular
Frédéric Gircour, Francia
Friederike Habermann, Alemania
Gabriela Conder, abogada, Argentina
Gaia Capogna, Roma, Italia
Georgina Cerda Salvarrey
Gerardo Muñoz, Estados Unidos.
Gian Andrea Franchi Linea d’ombra ODV Trieste
Gianluca Carmosino, Comune
Giuseppe Girgenti, Italia
Graciele Viana – Brasil
Guillaume Manningham, de Québec, Canada,
Hector Bravo Benard – Países Bajos
Heike Kuhlmann – Alemania
Hélène Meunier
Hernán Ouviña, Argentina
Ingrid Schellhammer, Deutschland
Iraklis Panagoulis – Greece
Isabel Martinez-Risco Valdivieso, actriz – Galicia
Italo Retamal Espinoza – Trabajador audiovisual
Jacob Ludvigsen, community organiser, Norway
Jacques Burgering – EUA
Jaime Bernardo Díaz Díaz – Santiago de Chile.
Jaime Pastor, politólogo y redactor de Viento Sur.
Javier Matesanz Palomo, Asturias, España.
Jérôme Baschet (Francia)
Johanna Rey Herrera, Bogotá- Colombia
Jordan Medina Andrade – Estados Unidos
Jorge Riechmann (España)
Jose Pascual Rubio Cano, Región Murciana, Estado Español
Juan José Lampón Rego – Galicia
Juan Wahren (Argentina)
Kajkoj Maximo Ba, Maya Poqomchi, Guatemala
Khrys Vyneth Raudales Vargas – Honduras
Kurt R. McLean – San Diego California EEUU y Tijuana, BC, Mexico
Kyriako Stamelos – Grecia
Laurine Del Mercato, campesina – Francia
Linda Quiquivix, Estados Unidos y Guatemala
Lizamell J. Díaz Ayala, Puerto Rico
Lola Outeiral Souto – Galicia
Lourdes Fiorella Castro Ramírez de Tabarcia, Costa Rica.
Luigina Perosa – Pordenone
Luisa M García Pelegrín
Mabel Llevat – Barcelona
Maia Chauvier – Poétesse Belgique
Manuke Publisher – Japan
Marcela Lafon – Neuquén, Argentina
Marcela Lafon – Neuquén, Argentina.
Marco Aurélio Maia Barbosa de Oliveira Filho (Brasil)
Marcos Javier Bucci
Marcos Roitman Rosenmann – España
María Silva Barcala, Galicia
Maria Teresa Punzo
Martina Torrens
Martine Gerardy, traductora, Bélgica
Maud Morin – Boissières France
Mauro Rubichi, Presidente Asociación ITA-NICA Livorno. Italia
Melies Torrens Meunier
Mertxe Gómez, internacionalista Euskal Herria
Michael Korbmacher
Michele Mavropulos – Grecia
Michelle Zhang, EEUU
Miria Gambardella – Italia
Mónica Becci – Meanjin, Australia.
Natalia Arcos Salvo, Santiago de Chile
Nathalie Lastra
Nelly Bocchi, Italia
Nicole Millow Vogel, Viena Austria
Paolo Vernaglione Berardi
Paul Paulsen, Gotemburgo, Suecia.
Paula Alexandre Teixeiro – Galiza
Pedro Mireles – Tejas
Pepe Mejía, periodista, Estado español
Peter Clausing, Wilhelmshorst, Alemania
Pietro Custodi, Domodossola (VCO) – Italy
Raina Zimmering
Rasigan Maharajh
Raúl García Sánchez
Raul Zibechi (periodista, Uruguay).
Remi Gurtner, campesino – Francia
Rodrigo Casanova – Documentalista, Chile
Rosalia Toller
Sabina Sommer
Sibel Ozbudun
Silvia Martínez del Río, URUGUAY
Sonia Mariza Martuscelli – Brasil
Sophia Chamodraka – Grecia
Stefania Consigliere – Italia
Temel Demirer
Thawra Hamburg (Alemania)
Tony Bertello, Torino, Italia
Vanessa Pérez Gordillo
Vicent Maurí Genovés – Presidente Intersindical Solidària
Vilma Rocío Almendra Quiguaná Kauka, Colombia
Zoi Ntaifoti, Grecia

[Book] Radical Democracy: Recovering the Roots of Self-Government & Autonomy
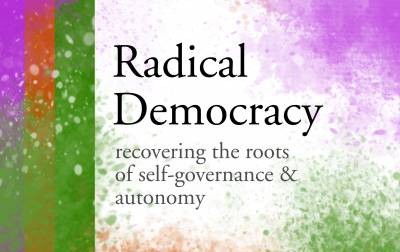
|
Download the book here |
In the face of escalating crises—climate collapse, widening economic inequities, and the entrenched power of neoliberal states—the quest for radical democracy and autonomy has never been more urgent. It is in this convulsing global terrain that the Global Tapestry of Alternatives (GTA) emerged in 2019, as a network of grassroots groups, social movements, and communities (especially in the Global South) working together to imagine, enact, and defend alternatives to the dominant political-economic order. Through its horizontal structure, knowledge-sharing practices, and emphasis on ecological sustainability, economic democracy, indigenous rights, and participatory governance, GTA offers an evolving guide for those seeking paths beyond extraction, oppression, and hierarchy.
This compilation gathers stories of radical democracy and autonomy precisely to contribute to that lifeline. The essays and narratives collected here are not abstract theorizing—they are grounded experiments and lived realities: communities practicing self‐governance; indigenous collectives reclaiming land, culture, and decision‐making; solidarities forged across borders resisting extractivism and marginalization. Each story reflects one of the core objectives of the GTA: networking and solidarity; knowledge sharing; amplifying alternative models; and fostering systemic transformation. By drawing these diverse threads into dialogue, this book aims to strengthen the tapestry, offering both inspiration and critical reflection for practitioners, activists, scholars, and anyone yearning to reimagine democracy not merely as a form of government but as a lived, relational, morally grounded process of autonomy.
As you turn these pages, you will sense a common insistence: that autonomy is inseparable from democratic participation, that radical democracy demands more than procedural reform—it demands transformation in how power, resources, and decision‐making are organized. These stories, spanning different geographies, cultures, and challenges, together affirm the vitality and multiplicity of alternative futures already in motion. May this collection serve as a bridge—across continents, across movements, across knowledges—within the GTA, both to honour what has been achieved and to stir what remains possible.
Credits
Franco Augusto and Shrishtee Bajpai edited this booklet report.
Design, Layout & Illustrations were created by Franco Augusto using free open-source software tools.








